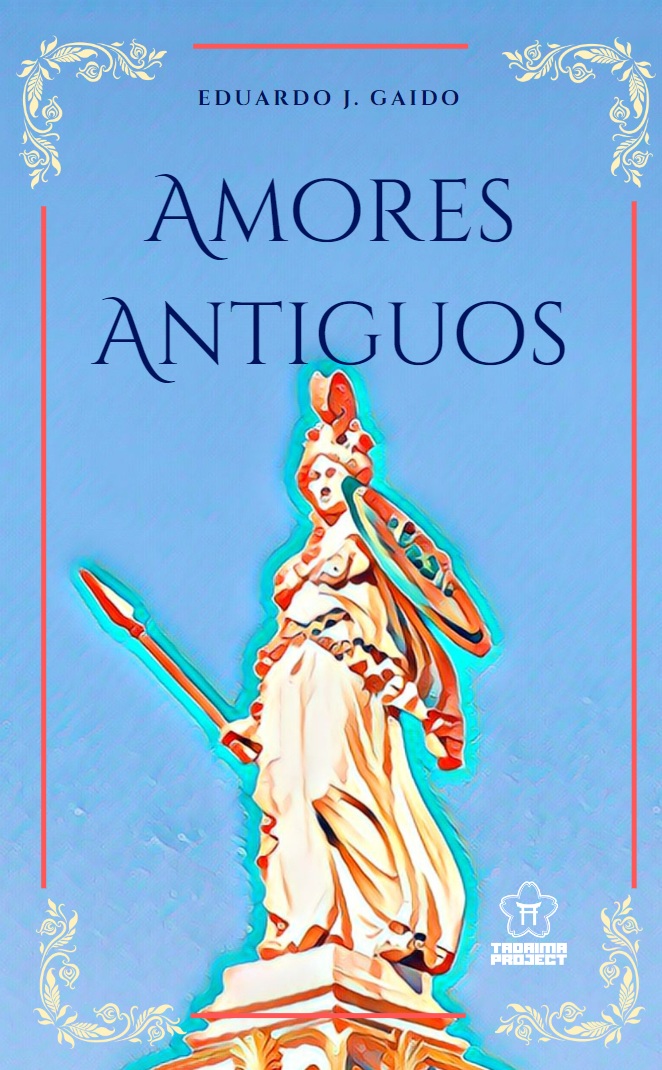
Cuento corto #12
Amores Antiguos
Nunca antes en mi vida había estudiado filosofía ni había leído palabras de los grandes pensadores de la antigua Grecia. Bueno, no tenía por qué. Mis padres habían nacido en el campo y yo me crié en ese mismo lugar rural. Allí a la televisión se le había delegado nuestra educación: nos contaba las historias de la gran ciudad que luego comentábamos con vecinos, y, también, en un acto de misericordia moderna, ese electrodoméstico impedía que conversáramos sobre lo que pensábamos y sentíamos, haciendo que la familia funcionara.
Tuve la suerte de encontrarme con un libro de Sócrates, y, tras leerlo, no lo podía creer. Yo suponía que los escritos de los antiguos filósofos solo eran un rejunte de frases grandilocuentes, diseñadas para que fueran posteadas en redes sociales.
Incluso ese nombre, Sócrates, lo usaban en mi pueblo para castigar a quien usara palabras que escapaban a la cotidianidad, o contra quien se animara a proponer una charla sobre algún tema mínimamente intelectual. En general, en mi pueblo, cualquier charla que no tuviera que ver con el clima, el fútbol o el campo, no le interesaba a nadie y debía ser finalizada cuanto antes.
Sin embargo, una vez que le perdí el miedo a los libros y al desinterés que generaban estos en mi ambiente, descubrí que ese gran pensador no solo fue un renombrado escritor de filosofía, sino que también fue maestro de otros grandes filósofos, entre ellos, mi favorito, Platón.
Platón es, a mi entender, un buen ejemplo del estudiante que comprende la obra de su maestro y, con respeto y humildad, comparte sus propias conclusiones. Me encontré leyendo por primera vez un libro suyo, “El banquete”, mientras comía un turrón en la escalera de la facultad. Más avanzaba en mi lectura, más entusiasmada estaba.
En el viaje de vuelta a casa, en el colectivo, volví a sumergirme en esas palabras tan preciosamente elegidas para describir lo que yo misma pensaba y sentía.
A partir de ahí un universo desconocido se abrió ante mí. «¿Quién era antes de Platón? Olvídense de mi viejo “yo”», «¿Cómo alguien puede vivir toda la vida sin leer a Platón? Eso no es vivir». Frases que posteé en redes sociales, que no solamente me daban status entre mis colegas universitarios, sino que también mostraban mi conocimiento ante un público ávido de ingeniosidades.
Cada página de sus libros me hacía sentir que sus palabras estaban dirigidas a mí, como una especie de recital-libro, en el que la estrella de rock era el cantante-filósofo, y que en su canción más popular, durante el estribillo-conclusiones, me señalaba a mí entre toda la multitud y me guiñaba el ojo.
Unas semanas más tarde, con un repertorio de cinco libros del mismo autor ya leídos y repasados, charlaba con mis amistades y no podía evitar emitir el latiguillo “… es que Platón dice que…” en cada cuatro o cinco frases que emitía.
Se ve que a mis amigos les resultaba un poco intenso que citara al sabio permanentemente. De hecho, una amiga me dijo en cierto momento «basta con “Platón esto”, “Platón aquello”… si taaaanto te gusta Platón, ¿Por qué no te ponés de novia con él y te dejás de romper?».
En ese momento, el tiempo se frenó para mí. Ese fue el detonante. En ese instante me di cuenta de que yo amaba a Platón. Y no solo eso, casi me vuelvo loca cuando me escuché diciendo en voz baja, como en cámara lenta: «Tengo un amor platónico… con Platón».
Ese shock emocional del primer amor fue súbito e impactante (Bueno, cuando vivía en el pueblo creí estar enamorada de Juan Carlos, el hijo del panadero —que casualmente también se llamaba Juan Carlos— pero después me di cuenta de que eso no había sido amor).
La perfección de un amor imposible, uno al que no se le da la posibilidad de fracasar, fue un atractivo al que no pude negarme. Me vi envuelta y arrojada a esta “relación unilateral a distancia, tanto física como temporal” fantaseando con mis preguntas y sus respuestas, compartiendo noches estrelladas, escuchando su griega voz contarme los secretos del universo.
La vida y el paso de los días lograron ubicarme nuevamente en tiempo y espacio, y esa fascinación por Platón mermó, al menos un poco, logrando que pudiera yo distinguir fehacientemente la realidad de la ilusión… como decía Platón.




